 |
ANAQUEL DE TEMAS PUBLICADOS |
| |
| ALPHA |
| |
 |
| |
| 1. EL JEEP INVISIBLE |
| |
Son las seis de la tarde y me dispongo a salir a la calle. Es casi de noche. Las luces de la ciudad ya están encendidas como en todos los días invernales, una hora antes que en los demás días del año en el que el día es más largo. La costumbre mía, por estos tiempos que transcurren entre la primera mitad de los ochenta, a esta hora en promedio, es la de salir a dar un paseo a pie por las calles céntricas de la ciudad.
El canto de un pajarillo en el tejado hogareño comulga delicadamente con Atila, la maravillosa ópera de Giuseppe Verdi que suena armoniosamente, dando el marco sonoro apropiado para la actividad mía del momento. La negra atmósfera, en la que van surgiendo misteriosos destellos, es otro componente que me envuelve plácidamente.
Recuerdo que esta mañana empecé el día muy temprano, cuando aún el sol dormía su merecido descanso pues ayer tuvo un día muy ajetreado. Al durmiente astro le faltaba algo más de hora y media para completar su tiempo de descanso nocturno. Salté de la cama. Me enfundé un buzo deportivo y calcé mis zapatillas de maratonista: mi habitual ropa deportiva matutina de estos días.
Hice un calentamiento muscular. Luego de diez minutos de hacer flexiones, saltos, contorciones y otras series de rápidos ejercicios físicos, con mi anatomía física ya entonada en la dinámica del deporte y mi respiración más profunda, salí a la gélida calle.
Mis primeros pasos susurraron suavemente sobre las baldozas de cemento de la vacía y silenciosa avenida. El canto severo de un gallo quizo despertar al durmiente astro rey, sacarlo antes de tiempo de su cama de debajo de las sábanas de la orografía altiplánica. Un perro ladró en la distancia refutando la dialéctica del cantor, recordándole que es inútil apremiar a alguién que tiene los oídos sumergidos en los sueños.
El preludio de la rutina me enrumbó por las mismas calles de ayer y de anteayer y de los demás días que ya lleva este año. Una de las tantas calles, me hizo llegar directamente hasta el camino que da acceso a una cercana isla ubicada dentro del lago Titicaca. Este camino, circular como un gigantesco aro, terroso con sus extremos asegurados conn grandes piedras talladas, tiene a la isla como a una piedra incrustada en su extremo más alejado de la orilla del lago. Dar una vuelta en este circuito significa recorrer unos tres kilómetros de distancia.
Ayer, di ocho vueltas en este anillo y hoy volví a repetir esta humilde hazaña. Vengo recorriendo estas ocho vueltas desde el año pasado y mucho más atrás en el tiempo todavía. Tal vez, dentro de algunos meses, me decida por añadir una vuelta más a mi recorrido diario, pero, por ahora me siento conforme con la rutina actual. Lo que sí me empeño, es emplear un tiempo cada vez menor en cada vuelta.
Volví a casa cuando el sol le pedía al día más tiempo para descansar, que todavía no era el momento de abandonar la cálida cama en la que se encontraba descansando plácidamente.
Busqué mi rincón favorito en el patio de la casa, y en él, con el torrentoso sudor deslizándose por toda mi piel como en un día lluvioso que no deja nada seco, me puse a meditar. Erecto como un árbol mojado me concentré profundamente en mis interiores. La meditación es posible hacerlo de pie. Estoy acostumbrado a este maravilloso menester, se me hace fácil saltar rápidamente de la actividad dinámica al de la calma, al de la paz.
Suelo utilizar para estos momentos de maravillosa introspección matutina unos veinticinco minutos. Es un adelanto para mí, un adelanto de aquella meditación central, definitiva, de las horas de la tarde y que durará algo más de una hora. Para entonces yo estaré cómodamente instalado en mi silla favorita. Ayer fue así y anteayer y los otros días pasados.
Luego de la meditación, me bañé. El agua, sabrosa para la piel sudorosa, tibia como una ambrosía o un elixir de la vida eterna, se llevaba por el desague toda las sales que mis glándulas sudoríparas desecharon con el ímpetu de una motobomba de muchos caballos de fuerza.
Terminado el baño, luego mismo, salí fuera del abrigado compartimiento del baño, hacia el patio. Con el cuerpo mojado aún, sin haber utilizado una toalla, me llegué hasta la corta gradería de piedra que sube a un nivel más alto del patio, y aferrado a sus toscos pasamanos de piedra empecé a hacer vigorosas flexiones de brazos. Pronto, de mi mojada piel se desprendían espesos vapores que se escurrían bajo la invernal atmósfera matutina. Mis largos cabellos, unos quince centímetros conseguidos durante más de un año de negarle el gusto a las tijeras, pues me he propuesto atarme una larga cola en la nuca, gualdrapeaban como los arbustos asotados por intensas ráfagas de viento.
Mientra mi humanidad despedía efluvios que la rodeaban como un aura gaseoso, el sol ya bien despierto, bien lúcido, pintaba de dorado las zonas del patio que sus manos cálidas podían tocar.
Me vestí. Desayuné. Reuní los útiles necesarios para mi labor universitaria y los coloqué en mi mochila. Revisé por última vez las llantas y el chasis de mi sufrida bicicleta roja y salí a la calle rumbo a la universidad, allende en el otro extremo de la ciudad.
En aquellos momentos de la mañana, Atila, de Giuseppe Verdi, también daba marco sonoro a cada acción mía, a cada movimiento de engranaje mío que bien comulgaba con el gran reloj de la vida Universal. ¿Cómo detener esa sinfonía que había empezado cuando salté de la cama?
Ahora, a las seis y quince minutos de la tarde, ya noche, después de mis actividades en el campus de la universidad y fuera de él, he avanzado las primeras cuadras de la calle. Me gusta caminar y, en este momento sin apremio para mí, sin prontura ni marchas aceleradas como el de las primeras horas de la mañana hasta la universidad, me permito calmados pasos. En la mañana todo debía ser preciso, coordinado, rápido, ahora no. Pese al sociego de esta hora, Atila, de Verdi, prosigue peleando contra sus temores.
Bajo las farolas encendidas de la calle se desplazan muy pocos transeuntes, lo ordinario en las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Pocos vehículos ruedan por las pistas solitarias. La temperatura ambiental que acompaña mi caminata es baja, próxima a la de la congelación del agua y continuará descendiendo con las horas. Yo no llevo ropas muy gruesas, no es necesario para mí, la constante actividad física del día me mantiene en una temperatura corporal agradable.
Calmadamente me llego hasta un cruce donde terminan dos avenidas y empiezan otras dos. Cuatro avenidas, que si las víéramos desde el aire o desde un piso alto, darían forma a una gran equis casi aplanada por uno de sus costados. Pero si tomamos en cuenta las dos calles de poca anchura que se desprenden de los costados de esta gran equis, la transformarían en un extraño gran asterisco.
La avenida que me trajo hasta aquí, es una calle de dos vías, poco ancha, con las pistas y veredas todas cubiertas de cemento. Empiezan, al frente, dos vías, ambas con amplios espacios en la zona central y en los bordes, donde crecidos árboles plantan sus raíces en la tierra ahora seca por la ausencia de lluvias.
Siguiendo la costumbre, debo atravesar dos pistas de tráfico rápido para alcanzar la zona central provista de olorosos cipreses y pinos de una de las avenidas que tengo en frente, de la avenida más cercana. Bien podría alcanzar la zona central arbolada por otro lugar donde tendría que cruzar luego una sola pista, pero, no, somos animales de hábitos adquiridos.
Luego de dejar atrás la primera pista por donde un vehículo ronroneba entre la calma nocturna y arrastraba sus ruedas sin apuro, franqueo la segunda precedida por una isla terrosa y arbolada también por fraganciosas coníferas.
Tanto, la isla terrosa como la zona central que quiero alcanzar, tienen sardineles que los separan de las autovías, ahora vacías, sin tráfico de automores a la vista. Salto el sardinel de la isla de tierra y con toda la calma del mundo doy un paso en la autopista y me dispongo a cruzarla. Voy a dar un siguiente paso, pero en esto, una llamada interna me hace centrar mi atención en un lugar de la calzada, donde solo la intuición o la casualidad se atrevería, y allí, donde parece no haber absolutamente nada, por delante de un poste con una deficiente luz, muy cerca, a escasos metros, un vehículo viene velozmente con las luces apagadas.
El motor silencioso de ese carro, al igual que sus luces apagadas y sin usar bocina, lo hacen indistinguible y habiendome yo enterado de su veloz presencia, me detengo donde estoy, fuera del sardinel, a un largo paso dentro de la pista y espero para que ese coche pase. Pero no, ese vehículo, en vez de usar el otro extremo o el centro de la vía ya ancha hecha como para que más de dos automotores de mayor volúmen puedan circular lado a lado, enfila en dirección mía. Está cada vez más cerca, a dos metros ya, a un metro ya.
Retrocedo hacia el sardinel, doy un salto hacia atrás. Y en ese momento, como una exhalación grotesca, ese perverso coche pasa en delante mío raspando el sardinel. Si yo hubiera demorado una milésima de tiempo en dar un paso hacia atrás, yo hubiera sido golpeado. Habría sido lanzado trágicamente por los aires como un monigote y hubiera ido a caer sobre el pavimento sin vida.
Ese carro, un Jeep del ejército, de esos vehículos de la Segunda Guerra Mundial, de color verdoso, no detuvo su marcha y silencioso, sin luces, con la misma velocidad que vino se fue y despareció en la avenida que, desde donde me encuentro, aún no es visible, salvo su inicio.
Nada de lo sucedido, hace unos momentos y que pudo tener un trágico desenlace, es casual. Me pregunto: ¿cuál es el motivo de este nefasto accionar, en el que me veo involucrado?
Recuerdo que, ayer mismo, en la noche, le conté una historia mía a uno de mis amigos más cercanos, a Eme Ce, un eficiente y dedicado alumno de la Facultad de Minas. Mientras Eme Ce y yo, en su cálida casa, bebíamos sendas tazas de café caliente, le dije:
—¿Sabes? Hace unos dos pares de años, los militares me levaron en la calle y junto a otras personas nos obligaron a subir a un bus que no tenía los colores de la milicia. Al día siguiente, yo escapé del cuartél.
|
| |
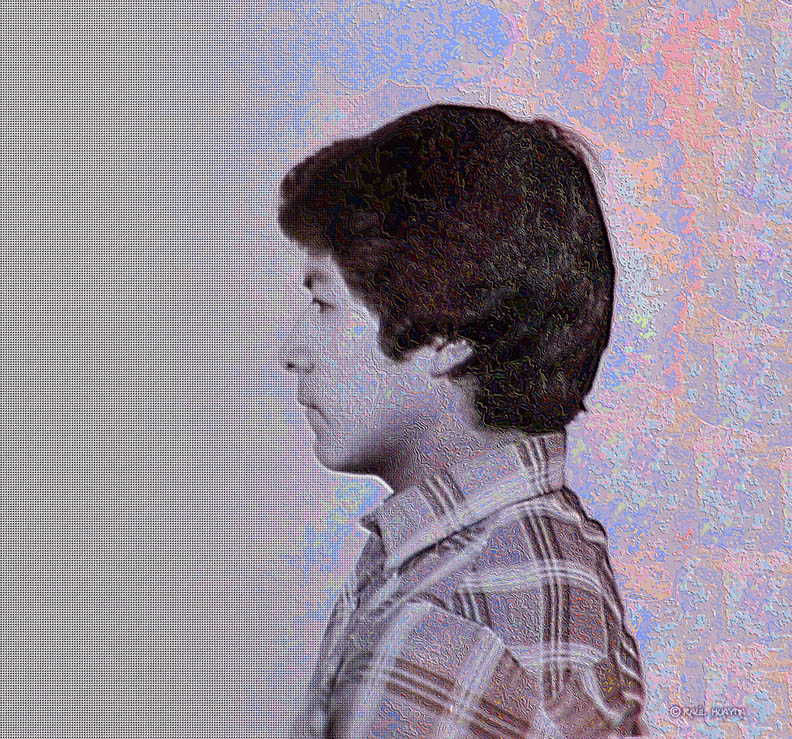 |
| |
| 2. DOS INTENTOS |
| |
Hoy, un día después del fatídico Jeep verdoso, el tiempo con toda su complejidad relativa ha transcurrido hasta situarme a las seis de la tarde, hora en la que, tal como ayer, estoy presto a salir a la calle para dar un paseo.
La actividad mía, desde que salté de la cama, aún de noche, hasta este momento post crepuscular, ha sido no muy diferente que los demás días que vienen pasando en la época invernal del año. La rutina, el hábito, suele ser el eje de nuestra vivencias humanas, la comodidad suele modificarse lentamente, ajustándose con cambios diminutos; el automatismo es más fácil.
El tiempo es una rueda que gira interminablemente, marcado por el pédulo del sol. El cobijo del sol es para todos los seres vivientes del momento y en él hay espacio para su desenvolvimiento ilimitado; todos los seres de anatomía física, de alguna manera, se interelacionan armoniosamente sobre el planeta, nadie queda fuera de esta complejisima rueda de vida cuyas relatividades podrían hacerlos interactuar muy cerca, codo a codo, mirada a mirada, conversación a conversación, si no lo están ya, en cualquier momento.
Existen leyes, reglas, pesos, medidas, que regula la vida de los semovientes orgánicos en las que está incluído el Homo sapiens para hacerlos coincidir en una convivencia universal, cercana o alejada, respetando la amplitud de sus nichos ecológicos, sus nichos sociales. Cada acción de los seres vivos hace música y, hoy, en mi entorno cercano, en este preciso momento, cuando mis pasos me acercan a la puerta de la calle, «Titán», la Primera Sinfonía de Mahler, es el fondo que auspicia cada movimiento mío. Suena quedito, susurrante, silvante, casi inaudible, como la melodía salida de labios del mítico Perseo en su viaje al reino de Atlas, buscando las manzanas de las Hespérides, la inmortalidad.
Minutos después, en la calle donde alguno que otro caminante va en la dirección que el tiempo ha urdido con la compleja matemática de acción y recurrencia de las generaciones pasadas y las propias, la rutina guía mis pasos. Las horas nocturnas en su amanecer se desplazan serenamente por las calles recien iluminadas por el vientre ambarino de las luciérnagas acomodadas en el testuz de cada poste al borde de las veredas urbanas.
No tengo ninguna duda de que el indicente de ayer, en ese cruce que se conectan cuatro avenidas, donde pude ser atropellado por un automotor, ha sido planificado, bien planificado, y rápidamente.
Los personajes que han urdido toda esta trama fallida, conocen al detalle sobre mis desplazamientos fuera de casa. Han estado observando permanentemente mis actividades diarias en la calle, incluso, la del patio de mi casa. Sabían exactamente mi itinerario y eligieron el lugar apropiado para tenderme una emboscada letal.
Teniendo ellos todos los elementos indispensables para sus fines, solo había que hacer algunos ajustes, pequeños por cierto, pero necesarios, para que coincidan con el momento preciso de la acción fatal. Pude variar mi rutina, muchas veces lo he hecho, por lo tanto, la comunicación permanente era indispensable.
Todo se desarrolló, para ellos, de acuerdo a lo previsto, hasta el momento de poner en marcha el motor del fatídico Jeep. Lo que inmediatamente después viene, escapa a sus intensiones, a sus esfuerzos.
Cualquier conductor, al ver a un transeunte como en el caso mío, hubiera disminuido su velocidad, habría usado su bocina y habría tratado de evitarme. Mis ropas, un pantalón azul de mezclilla y una chompa roja, son notorios, muy visibles bajo los faroles de la calle, y eso me convierte en un ente vivo inexcusable a los ojos de cualquier conductor bien intencionado.
Esos individuos, analizando sus hechos, están indicando que no es la primera vez que actúan de esa manera, fatal, delictuosa. Ya lo han hecho anteriormente, en otras oportunidades y por otros motivos, y posiblemente no hayan fallado como en esta vez. Son asesinos. Están entrenados para ese fin.
Viene a mi mente la misma pregunta de ayer: «Pero, ¿cuál es el motivo de su nefasto accionar, en el que me veo involucrado?» La respuesta es obvia para mí: Es el resultado de la conversación que tuve con un buen amigo y, a la vez, un buen estudiante de minas. A él, Eme Ce, le relaté lo que a mí me sucedió algunos años atrás. Entonces, en un día normal, en la calle, un bus cualquiera, de esos de transporte interprovincial, se detuvo a pocos metros y de él descendieron varios militares.
Estos, hombres uniformados, me hicieron algunas preguntas y como no les di respuestas positivas para ellos, me obligaron a subir al bus. Había otras personas por allí, y a todos los jóvenes nos trasladaron al cuartél del ejército para el servicio militar. Quince horas más tarde me escape, salí furtivamente del establecimiento militar... pero, esta es una historia aparte.
Luego de nuestra ámena conversación con Eme Ce, luego de haberme despedido de él, él se comunicó con otros amigos, jóvenes todos, y les contó mi relato reciente. El teléfono de Eme Ce, intervenido por los militares, intervenido como todos los teléfonos de mis amigos, difundió la noticia.
La noticia que los militares oyeron furtivamente no fue nada favorable para algunos de ellos y estos ordenaron la emboscada que, después, ejecutaron sin éxito.
Y, pero, ¿qué ha estado a favor mío para que yo salga indemne de semejante plan? ¿Acaso mi constante actividad física atletica y mi persevante actividad de trasmutación psicológica propia?
No me considero un atleta, pero la dinámica física a la que me someto de buen agrado, me ha dado reacciones físicas rápidas, las que de alguna manera me sacaron del apuro. La meditación con sus poderosos estímulos, suele abrir espacios matemáticos que ordinariamente no se conocen y, en mi caso, me hacen anticiparme a algunos eventos por suceder, lo preveo sutilmente, percibo cosas de manera tenue que otros no. Ambas, dinámica física y psicológica, me vinieron bien en esta oportunidad.
Ayer mismo, en la noche, después del incidente en el cruce de avenidas, volví a la casa de Eme Ce. Nuestras reuniones son siempre alegres y cordiales, y de esta manera me hizo algunas preguntas sobre la historia de la noche pasada, algunas dudas suyas con respecto al relato y yo le respondí con sinceridad. No le conté nada de lo sucedido con el Jeep del ejército.
Y hoy, un poco más tarde de las seis, en la confluencia de las avenidas, en el mismo punto de una de las autopistas ¡se sucede la misma emboscada de ayer! Es decir, ocurre una copia con detalles asombrosamente iguales a la trampa de ayer. El mismo coche, sus luces apagadas, su raudo desplazamiento, su ausencia de claxón, su silencio. Y, para fortuna mía, los resultados son idénticos a los de ayer.
Dos intentos...
|
| |
 |
| |
| 3. EL COCHE NEGRO |
| |
El siglo XX es una fogata que empieza a apagarse. Es un fuego que consume los últimos leños de la centuria que fenece. Transcurre la última década, del último centenario del segundo milenio de la presente Era. Es una calle congestionada por la que la humanidad transita hacia la inauguración de los siguientes mil años de inesperado futuro.
En este casi centenar de años, en los que el planeta Tierra ha rotado incesantemente como una manecilla del tiempo en su rígido eje, adentrándose en el futuro con la relatividad que cada humano enfoca las cosas de la vida a su propia manera, yo, mi persona, el individuo, el animal con intelecto, el primate, el simio, por mi parte, llevo adelante la vida mía como un poema escribiéndose de momento en momento, en un papel improvisado, con el dinamismo que la inspiración coloca en cada verso con enjundiosa rima.
A esta hora, hoy, muy temprano, en la última mitad de los noventa, aún cuando la lumbrera principal del sistema Solar es una ilusión surrealista escondida bajo las negras arenas de la noche tal como un cangrejo ermitaño disponiéndose a sacar la cabeza suya de dentro de su abrigada concha, mis pasos de fondista golpean el pavimento de la calle ya a varias cuadras lejos de casa.
Cada paso mío suena en el silencio antecedente del final de las horas de la noche. Cada paso mío provoca una sucesión de ondas sonoras que van a estrellarse contra las frías paredes de las casas al borde de la vacía autopista por la que avanzo. Ya mis pasos han conseguido la comodidad y la suavidad de la "velocidad de crucero" propia.
Para entonces mis pulmones son dos poderosos reactores aliméntandose de inmensas cantidades de los gases aéreos que flotan en la negra euritmia ambiental. Se inflan mis pulmones estrellándose contra las paredes del torax que con esfuerzo la jaula de las costillas puede contener y se contraen aplastando sus propios límites cavernosos al igual que una estrella colapsando dentro de sí misma y generando agujeros negros.
Voy en dirección del centro de la ciudad, pero, realmente mi trayecto no es pasar por el mismo centro, sino, como muchos otros días que siguen al de ayer, debo alcanzar la vía del tren cuyas rieles escurren en medio de una calle y seguir por ella hasta la estación del ferrocarril.
El tiempo es una exhalación efímera en este menester de la dinámica actividad física, y tan pronto mis poderosas pantorrillas me llegan a la estación del ferrocarril. No me detengo aquí, paso por delante de su pétreo frontis construido en la segunda mitad del siglo XIX.
Alguno que otro vehículo motorizado recorre lánguidamente la calle. La mayoría de ellos vehículos de alquiler que buscan a eventuales viajeros.
Mis pasos se estiran rítmicamente al compas de la Flauta Mágica, la genial Ópera de Mozart, mientras luego me dirijo hacia la empinada cuesta de la gran curva que señala el inicio del regreso a casa, la mitad del trayecto con sus múltiples kilómetros aún por recorrer.
Desde el mismo momento que di mi primer paso fuera de casa, La Flauta Mágica sonaba delicadamente acompasando en un segundo plano mi rauda marcha. Ahora prosigue con su misteriosos compas, es un susurro suave flotando sobre las horas oscuras que preceden al amanecer. Mi respiración, es profunda y sonora, en ese silencio en que las aves de la madrugada también aprovechan para alimentar su repertorio de sutilezas diurnas por venir.
La ruta que hoy sigo es la misma que elegí hace ya tres años. Antes de eso, yo recorría otro derrotero, y antes de eso, otro diferente. De tiempo en tiempo, que pueden ser meses o años, suelo cambiar de trayecto, de escenario, para esta actividad que de buen agrado sigo. Algunas veces voy por trayectos rectos, de ida y vuelta por las mismas calles; otras en círculo; también lo hago recorriendo rombos específicos. La ruta de hoy es una elipse un tanto distorcionada, surrealista, pero en resumidas cuentas, una elipse.
Esta elipse surrealista es un recorrido alrededor de la ciudad, un trayecto que supera los quince kilómetros. Todo recorrido mío debe tener no menos de esta distancia, hasta ahora ha sido así.
La curva es empinada y larga. Tan pronto estoy en ella. La trepo decididamente. Mis pantorrillas se exponen a sus mayores esfuerzos en este terreno inclinado que, además, es una vía que precede a la carretera que conduce a la ciudad más cercana allende a cuarenta kilómetros. Los músculos, gemelos y soleo, se hinchan con desmesura y la acción del ácido láctico en esta zona de mis extremidades inferiores, limita mi eficiente accionar. Arden. Y yo estoy dispuesto vehementemente en incrementar de todas maneras mi velocidad. Y así voy avanzando, superando poco a poco el desnivel más exigente de mi carrera matutina.
Cien metros, doscientos metros, trescientos metros, no sé exactamente cuantos metros más, pero la cuesta termina. Y desde aquí, desde la parte más alta de todo el trayecto, a más de doscientos metros sobre el nivel de la plaza principal de la ciudad, del centro mismo de la ciudad, el camino que resta por recorrer, diferente al de antes de la curva, practicamente nivelado, viene con planos, leves descensos, suaves subidas, pero siempre con un paulatino y lento descenso.
Como a cien metros, delante mío, otro corredor avanza suavemente bajo las luces ambarinas que alumbran la calle. Que yo sepa, esta parte del trayecto que me devuelve a casa, en todo su largo, suele ser utilizado también por otros fondistas. Pronto, doy alcance al deportista de marras y lo supero fácilmente.
Allá abajo hacia mi costado izquierdo, en la negra oscuridad del amanecer, las aguas del lago Titicaca reflejan la claridad que le impregnan las luces más cercanas a su orilla. El Titicaca, el pequeño mar continental surgido hace millones de años en el pasado, a esta hora es pura música en crescendo que los sentidos sutiles tienen la capacidad de oír, de sentir; música que, para fortuna mía, adopta los acordes de la Flauta Mágica, la que brota a raudales de su epidermis acuosa como salida de una magna bocina cuyos hilos están conectados con el corazón del Universo.
Surge otro fondista en el camino. Llego hasta él con suma facilidad y, también, pronto lo dejo atrás. Este y el anterior, son corredores espontáneos que la casualidad saca a las calles de cuando en cuando. Otro caso es el de aquel, de alguno con dotes de verdadero deportista, que he visto en rutas anteriores, con el que coincidimos brevemente en parte de mi ruta y que, sin duda, pudo superarme ampliamente en una competencia. Junto a uno de estos atletas, me presumo como a un simple aficionado.
Un momento, el maratonista que acabo de superar está intentando alcanzarme. Sus pasos rápidos me hablan de un esfuerzo mayúsculo, sobredimensionado para una carrera larga. Llega a mi costado, me supera, se adelanta. No hago ningún intento de variar mi acompasado ritmo de avance, no quiero romper la agradable sensacion de mis poderosas extremidades inferiores que avanzan casi sin tocar tierra, uno apareciendo y el otro desapareciendo en delante mío mientras las rugosidades de los bloques de cemento de la autopista urbana son un río oscuro que se desplaza en sentido contrario.
Y, como lo esperaba, aquel corredor, habiendo llegado al límite de su resistencia, no puede ir más rápido, su lentitud se incrementa y pronto se queda atrás. Desparece de mi vista en la siguiente curva.
Sin otros incidentes de trascendencia deportiva, salvo la veloz rutina del tiempo con su implacable martilleo electrico en las venas de cuarzo de mi reloj, veinte minutos después, luego de un último descenso de algunos centenares de metros en sentido oblícuo de la autopista, con la respiración calmada, aspirando el perfume de la meditación, me encuentro en casa, en mi rincón especial de todas las mañanas y después de correr.
El tiempo pasa con la rapidez de las líneas trazadas por un sismógrafo durante un terremoto. Lo fue así desde muy temprano, desde que me levanté de la cama, hasta los momentos previos al desayuno. Momentos repletos de actividad física y psíquica. Momentos con precisión cronométrica. La calma, el sociego, la paz, devenida por la intensa actividad física y psíquica, mantendrán en mí su aureola de bienestar durante las siguientes horas.
No, las actividades físicas y psíquicas, en una proporción menos exigente físicamente y mucho más profundas psíquicamente, en algún momento de las horas cercanas a la noche, todavía están por venir en mí rutina diaria.
Luego del aseo y el desayuno, paso a mi estudio, que es nada más y nada menos que un compartimiento aledaño separado por una puerta en un aislado y pequeño complejo habitacional separado de la construccion general de la casa. Un patio en el que crecen árboles, plantas y grama, lo rodea; por hoy, una época otoñal, casi invernal, luce amarillento y terroso, todo lo contrario de cuando las lluvias primaverales y veraniegas le provehen de lujuriante verde matizados con el color de las flores.
Descuelgo el cuadro que hasta ayer estaba pintando y que aún está inconcluso. Llevo pintándolo ya una semana y calculo que en unas tres semanas más podré terminarlo del todo... Pero, un momento, el relato de mi aventura con la pintura, es el prólogo de una historia aparte.
Muy cerca del medio día, vuelvo a colgar la pintura en su clavo de la pared para continuarlo mañana. Y me dispongo a salir a la calle. Como un añadido de la historia aparte que algún día relataré, debo decir que, para mí, pintar es una forma de meditación, una forma de trasuntar el infinito de los números en arquetipos traducibles.
Ya en la calle. En el paradero más cercano, todavía con la intensa aureola creativa que la catarsis del arte inpregnó en mi interior, tomo un bus y en diez minutos me apeo en el centro mismo de la ciudad.
Allá, al fondo de la calle, puedo ver a la plaza principal de la ciudad. Pero mis pasos no están enrumbados en dirección de esta plaza, sino en la de la oficina de unos buenos amigos míos, contadores colegiados y excelentes profesionales, jóvenes todos. Ayer los visité, hoy los visito; desde algunas semanas atrás se ha convertido en el punto principal o inicial de mis paseos por el centro de la ciudad.
La Flauta Mágica suena en un segundo plano, solapado por la multiplicidad de sonidos provenientes de los infinitos eventos productos de la actividad humana. Su maravillosa euritmia continúa dando fondo armónico a mi marcha, acompasa mis movimientos.
He llegado a la esquina de la primera cuadra después de haber dejado el bus. Doblo la esquina y un poco más allá de las lineas blancas peatonales, como no hay ningún vehículo motorizado circulando ni ninguno viene, perezosamente empiezo a cruzar diagonalmente la calle. En esta misma calle, en la esquina contraria, junto a la vereda, a mis espaldas, hay estacionado una camioneta negra cerrada, es de la policia, con sus evidentes distintivos y circulina. Tras las ventanillas levemente polarizadas hay un par de agentes, así lo deduzco, pero no hago nada por enfocar mi mirada dentro del carro, no lo considero relevante.
Mi marcha es despreocupada, relajada, sin apuro. En su esquina, el carro negro de la policía permanece inmóvil en su actitud vigilante.
¿Es necesario? ¿Hay algún motivo? ¿Algo me lo sugiere? Pero volteo la mirada que la tenía al frente, sin enfocar nada en particular. Y, trás mío, a escasos metros de distancia, muy cerca ya, la camioneta negra que yo suponía quieta en su esquina, viene sigilosamente convertido en un monstruoso bólido oscuro con la intensión de embestirme.
Haciendo gala de una calma excepcional, ganado por una inpensada y extraña calma, doy un salto hacia la vereda y me resguardo en ella. La camioneta negra, sin haber usado para nada su bocina ni los frenos y sin tratar de evitarme, en absoluto silencio, impulsada por su máxima velocidad, pasa por mi costado izquierdo como una borrosa exhalación siniestra. Los veinticinco centímetros de alto de la sólida estructura de la vereda me han brindado eficientemente su protección.
El vehículo, luego, chirriando, se detiene en la siguiente esquina como si no hubiera pasado nada. Indolente, falto de culpa, sin recato, se mantiene en ese lugar como esperando que yo me llege hasta él y le reclame a su aviezo conductor. Pero, no voy hacia la camioneta, no lo hago, me parece inútil, una pérdida de tiempo y, por el contrario, voy en pos de la conocida puerta metálica del edificio que alberga en su interior el estudio contable de mis amigos.
De no haber yo actuado con celeridad en el preciso momento del riezgo letal, mi humanidad hubiera sido golpeada por esa masa negra de fierros y en este momento yacería yerto en medio de la calle, entre un charco de sangre creciente.
La explicación de este artero acontecimiento, está en la noche pasada. No lo dudo. Luego de la tarde de ayer, unas dos horas después de que que el sol agotara todo su combustible luminoso, recibí una llamada en el teléfono fijo de la casa.
—Llama a este telefono —me dijo un hombre, sin preámbulo y sin identificarse—. Cuelga y llama a este mismo teléfono. A este, por el que te estoy hablando en este momento.
No le di importancia. Colgué el teléfono, pero no para llamar.
Un poco más tarde, el teléfono volvió a sonar. Era el mismo individuo y me dijo lo mismo que la primera vez. Volví a ignorarlo y corte la comunicación.
La Flauta Mágica de Mozart es el poema que embarga la noche mía. Es la atmósfera en la que los versos del vate toman alas filosóficas y volando sutilmente se posan sobre las epidermis perfumadas del tiempo. Hay brisas que soplan estos pétalos alfombrados de titilante polen. La evolución no es trascendente, sí la transformación voluntaria, la que permite romper el cause de la comodidad, de esa comodidad precavida, desconfiada, carente de estímulos para la aventura peligrosa.
Ese hombre, volvió a llamar una vez más. Colgué el teléfono y tan enseguida le devolví la llamada, como me lo había pedido.
Me respondió una dama. Un ambiente hogareño con sus sonidos habituales embargaban la estancia de donde contestaba, muy distinto del silencioso y misterioso habitáculo del hombre ese.
—Desde ese teléfono, me han pedido que les llame—le dije.
—¿Desde este teléfono?
—Sí desde ese teléfono?
—¿Cuando fue eso?
—Hace un par de minutos.
—¿Estas seguro de que es desde este teléfono?
—Si estoy muy seguro.
—No puede ser. Nadie de aquí ha usado el teléfono en ese tiempo.
Se oyó una voz masculina, en segundo plano, diferente al del desconocido de las tres llamadas, preguntando con cierta extrañeza. La voz de una niña de escasa edad también matizó el momento.
—Dice que le han llamado desde este teléfono, hace unos minutos —le dice la dama al hombre que acaba de hablar.
—Eso es imposible. Nadie de aquí ha tomado el teléfono para llamar —repone el hombre amigablemente.
|
| |
Reservados todos los derechos.
Copyright © Raúl Huayna |
| |
| Volver a la página anterior |
|
|
|




